(L173) El ruido y la furia (1929)
William Faulkner,
El ruido y la furia (1929)
Esta semana
tratamos una de las novelas más complejas de William
Faulkner (1897-1962), se trata de The
Sound and The Fury (1929) que toma su título de un fragmento del Macbeth de W. Shakespeare:
“Esa engañosa
palabra mañana, mañana, mañana nos va llevando por días al sepulcro, y la falaz
lumbre del ayer ilumina al necio hasta que cae en la fosa (el señor Compson). ¡Fuera,
fuera candela efímera! La vida es solo una sombra caminante (Quentin), un mal
actor (Jason) que se pavonea y se agita por la escena (la señora Compson) y
luego no se le oye más. Es un cuento, contado por un idiota (Benjy), lleno de
ruido y de furia que no significa nada”. Macbeth,
Acto V Escena V.
La estructura de
la novela se divide en cuatro partes con diversos narradores:
Parte 1: 7 de
abril de 1928, narrada por Benjamin Compson. (Benjy)
El tiempo en la
narración y la edad de Benjy puede adivinarse por cada uno de los criados
negros encargados de su vigilancia: Luster en el presente (1928), T.P. durante
la adolescencia de Benjy y Versh durante su infancia y niñez. En esta sección
podemos apreciar las tres pasiones de Benjy: el fuego, una sección de prado de
propiedad de la familia Compson y su hermana Caddy. Benjy es un ser dependiente
de los olores (olía como los árboles, como la lluvia), los colores, las
sombras. De las cosas que se mueven y las que suceden en el espejo, la
obscuridad que aparece y desaparece; del fuego, de la hierba, de las voces de
las gentes que le rodean, gentes a quienes ama; lo suyo son básicamente impulsos
primarios. Le cambian el nombre (nació Maury, luego Benjamin y finalmente
Benjy) como si con ello pudieran cambiar de suerte y de vida. A través de sus
llantos, sus expresiones inconexas, sus visiones de una realidad que nos
transmite cuarteada y difusa, pero tierna e inocente, se nos da con todo su
primitivo patetismo.
En 1898 cuando
la abuela de los chicos Compson muere, estos se ven forzados a jugar fuera de
la casa sin comprender del todo la escena que se desarrolla en el interior. Se
suben a un árbol para poder ver mejor lo que pasaba al interior. La manera cómo
reacciona cada uno de los niños Compson frente a este evento, da al lector de
la novela una primera visión de las tendencias que marcarán la vida de cada uno
de ellos. Jason está asqueado, Quentin está cautivado y Benjy parece tener un
sexto sentido cuando rompe a berrear (es incapaz de hablar usando palabras)
como si sintiera la naturaleza simbólica de la suciedad de Caddy, la que
sugiere su posterior promiscuidad sexual. En esta época los niños tienen 7
(Quentin), 6 (Caddy), 4 (Jason) y 3 (Benjy) años.
Parte 2: 2 de
junio de 1910, narrada por Quentin Compson.
En esta sección
observamos a Quentin, un recién llegado a la universidad de Harvard,
deambulando por las calles de Cambridge, reflexionado sobre la muerte y sobre
la condena moral a la que la familia ha sometido a su hermana Caddy. Como en la
primera sección, el relato no es estrictamente lineal, aunque los hilos
conductores de la estancia de Quentin en Harvard por un lado y sus recuerdos
por otro son claramente discernibles.
"Cuando la sombra del marco de la ventana se
proyectó sobre las cortinas, eran entre las siete y las ocho en punto y
entonces me volví a encontrar a compás, escuchando el reloj. Era el del Abuelo
y cuando Padre me lo dio dijo, Quentin te entrego el mausoleo de toda esperanza
y deseo; casi resulta intolerablemente apropiado que lo utilices para alcanzar
el reducto absurdum de toda experiencia humana adaptándolo a tus necesidades
del mismo modo que se adaptó a las suyas o a las de su padre. Te lo entrego no
para que recuerdes el tiempo, sino para que de vez en cuando lo olvides durante
un instante y no agotes tus fuerzas intentando someterlo. Porque nunca se gana
una batalla dijo. Ni siquiera se libran. El campo de batalla solamente revela
al hombre su propia estupidez y desesperación, y la victoria es una ilusión de
filósofos e imbéciles."
Quentin está
focalizado en Caddy, a quien ama inconmensurablemente, y por cuyo amor se
siente culpable. Quentin le cuenta a su padre que él ha tenido relaciones
incestuosas con Caddy, pero su padre sabe que está mintiendo. Poco después del
viaje de Quentin a Harvard en otoño de 1909, Caddy queda embarazada de Dalton
Ames a quien Quentin se enfrenta. Los dos pelean con el resultado de una
catastrófica derrota para Quentin y con Caddy jurando no volverle a hablar
nunca más a Ames a causa de la afrenta infringida a su hermano. Embarazada y
sola, Caddy se casa entonces con Herbert Head, a quien Quentin encuentra repulsivo
pero Caddy está resuelta: Ella debe casarse antes del nacimiento de su hija,
pero Herbert Head descubre que la niña no es suya y se deshace infamantemente
de madre e hija. Los vagabundeos de Quentin a través de Cambridge corren
paralelamente a los pensamientos de su dolorido corazón por haber perdido a
Caddy. Se encuentra con una niña pequeña que no habla inglés, hija de
inmigrantes italianos, a la que significativamente llama “hermana” y pasa la
mayor parte del día tratando de comunicarse en vano con ella, hasta ser incluso
acusado de secuestrarla. Finalmente, Quentin se suicida saltando al río.
Faulkner se
desentiende de la gramática, la ortografía y la puntuación, lo que da como
resultado series inconexas de palabras, frases y oraciones que no tienen separaciones
que indiquen donde terminan unas y donde comienzan las otras. Con esta
confusión se intenta mostrar la intensa depresión y el estado mental alterado
que aquejan a Quentin.
Parte 3: 6 de
abril de 1928, narrada por Jason Compson:
Sabemos que la ciudad
es Jefferson en Mississippi. Jason es el pilar económico de la familia después
de la muerte de su padre, mantiene a su madre Caroline, a su hermano Benjy, y a
su sobrina Miss Quentin (la hija adolescente de Caddy), así como a toda la familia
de sirvientes negros. Este rol lo ha convertido en cínico y amargado. Esta es
la primera sección del libro que está narrada de modo lineal, siguiendo el
devenir del viernes Santo, un día en el que Jason abandona su trabajo para
espiar a su sobrina Quentin, quien se había escapado del colegio en pos de una
aventura con un titiritero. Jason invierte en bolsa y critica a los judíos
especuladores. Jason es visceral, irascible, y tan caótico como Benjy, pero su
caos es distinto, no se engendra en la ineptitud sino en el resentimiento y la
ira.
Parte 4: 8 de
abril de 1928, narrada en tercera persona.
Esta sección, la
única sin un narrador en primera persona, esta focalizada en Dilsey, la
arquetípica matriarca de la familia negra sirviente de los Compson. Ella, en
contraste con los decadentes Compson, saca una tremenda cantidad de energía de
ella misma y de su fe, y así se erige como una orgullosa figura, casi totémica,
frente a una agonizante familia. Da la sensación que Disley es el auténtico
sostén de los Compson. La pasión, el egoísmo y la ambición destruyen cualquier
posibilidad de entendimiento o redención entre los Compson, haciendo que el
destino más funesto se abata sobre todos los personajes. Sólo los criados
negros constituyen una excepción, quizá como encarnación de la inocencia, que
Faulkner relaciona casi siempre con la ignorancia.
Quentin huye con
el dinero del tío Jason, que no deja de ser lo que su madre (Caddy) le ha ido
enviando para su manutención. Jason sabedor de donde procede el dinero no puede
denunciarla. Al final desaparecerán los Compson pero los sirvientes negros
perduraran.
El ruido y la furia es una novela
exigente, a ratos compleja, en algunas ocasiones incluso roza lo
incomprensible, pero siempre rebosa una fuerza inusual, una ferocidad que se
aloja en lo más profundo del alma; algo que William Faulkner mostró en muchas
de sus obras de manera magistral. En este caso concreto, esa furia a la que se
refiere el título (bebiendo de las inagotables fuentes shakespearianas) puede
hacer referencia al instinto humano, a ese rastro de inquina y maldad que casi
todos llevamos dentro y que pesa sobre nosotros como una maldición atávica a la
que es imposible sustraerse.
Como casi
siempre ocurre en las obras del escritor sureño, la visión del destino como un acontecimiento insuperable y portador
de desgracias es recurrente: las acciones que los distintos personajes van
llevando a cabo, sus decisiones, sus pensamientos, todo parece ir dirigido
hacia un final trágico, hacia una encrucijada última que les ponga contra las
cuerdas y les haga ver la imposibilidad de la redención, quizá incluso de la
elección. La impetuosa pasión de Quentin por su hermana se muestra de forma
hermosísima en el segundo monólogo, en el que el joven, que ha ido a estudiar a
Harvard con un gran esfuerzo económico por parte de su familia, desesperado,
sale a dar un paseo mientras cavila la idea de quitarse la vida; las visiones
del río (al que finalmente saltará) están narradas con una potencia lingüística
que, pese a lo intrincado de la sintaxis faulkneriana (incorrecta, caótica y
deshilvanada, nos guste o no), no dejan de resultar subyugantes.
Otro tanto
sucede con el primero de los monólogos, quizá el más famoso. El discurso de un
retrasado es plasmado por el autor con un atrevimiento incontestable: para
Benjy el mundo se reduce a unos cuantos elementos (el prado en el que jugaba
con su hermana Caddy, el crepitar del fuego, la oscuridad, Luster, su joven
cuidador negro) que contempla con privilegiada capacidad de observación y
memoria, pero que es incapaz de comprender. Esta primera parte es sorprendente
por la cantidad de pequeños detalles que Faulkner esparce en el texto, aunque
necesita de una relectura para poder entender de forma cabal qué está contando
Benjy, ya que su discurso está elaborado con caótica precisión.
La recepción y la lectura de Faulkner.
"Faulkner
ha perdido crédito entre la masa de los lectores, que ya no recuerdan que hay
otras formas de escribir que no sean como en un guión cinematográfico",
señala el escritor y crítico Justo Navarro. "Ahora que lo que predomina es
la lógica instantánea del videoclip o de Internet es difícil leer a Faulkner,
que exige atención a la página y a la música de las palabras. Su fuerza visual
e imaginativa es hoy especialmente estimulante. Lo lamentable es que no se lea
más".
La influencia de
Faulkner en los escritores latinoamericanos del boom fue una de las vías de
entrada de su obra en España. "Para los escritores latinoamericanos
Faulkner nunca ha estado fuera del cuadro", señala el colombiano Juan
Gabriel Vásquez. "A través de la lectura que hizo el boom de su obra
Faulkner siempre estuvo muy presente para nosotros". Los autores que
reflejan más acentuadamente este modo de escribir son a mi parecer Alejo
Carpentier (1904-1980) y Juan Carlos Onetti (1909-1994).
"En España,
Faulkner se tradujo muy pronto", recuerda Antonio Muñoz Molina.
"Tengo una primera edición de Santuario,
que es de los años treinta. En EE UU su presencia es básicamente académica:
"no tiene herederos literarios, quizá Cormac McCarthy, pero la literatura
en EE UU ha ido en otra dirección. Se ve a Faulkner como un escritor regional,
sureño, y por eso tiene más repercusión entre escritores españoles o
latinoamericanos que entre los estadounidenses, que ven su obra demasiado
barroca y recargada".
"A Faulkner
hay que entrar despacio y con ganas, como se entra al Ulises de Joyce. Sartoris
es una introducción maravillosa a su mundo. Y de ahí se puede saltar a la
trilogía de los Snopes, que no son tan complicadas como El ruido y la furia". Sin embargo para mí su mejor novela es Mientras agonizo (As i Lay Dying, 1930).
Cerca del final
de su vida Faulkner reconoció que veía su obra como un espléndido fracaso
lejano a cualquier perfección posible. La cuestión no era ser mejor que los
demás, confesó una vez el escritor sureño, sino ser mejor que uno mismo.
"Si pudiese volver a escribir mi obra lo haría mucho mejor, y ése el mejor
estado en el que puede hallarse un artista", dijo en 1956 en una de las
pocas entrevistas que concedió.




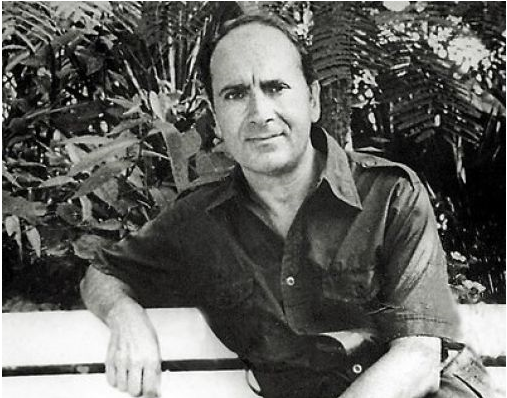
Comentarios
Publicar un comentario