(L175) Todo se desmorona (1958)
Chinua Achebe, Todo se desmorona (1958)
Para mí ha sido
una sorpresa descubrir a Chinua Achebe (Ogidi, Nigeria, 1930-2013), recientemente
fallecido. Se trata de la novela Todo se
desmorona (1958). Sus novelas se centran en las tradiciones de la sociedad Igbo, el efecto de la influencia
cristiana, y el choque de valores durante y después de la era colonial. Su
estilo se basa en gran medida de la tradición oral Igbo, y combina la narración directa con las representaciones de
cuentos populares, refranes, la oratoria, etc.
Argumento: El
protagonista es Okonkwo, un guerrero perteneciente a los Igbo, el mundo geográfico donde se desarrolla la historia son nueve
aldeas de Umuofia. Tiene tres esposas y ocho hijos, nos explica sus difíciles
comienzos, nos narra sus tradiciones y costumbres: el oráculo que solo apoya
las guerras justas, cada miembro tiene su Dios personal, el chi (como los griegos tenían su Daimon). Tienen santuarios donde sacrifican
animales a los dioses. Los nueve egwungwu
son espíritus que resuelven las disputas de los habitantes en la ilo (plaza a similitud del ágora griega). También tienen espíritus
malignos y sacerdotisas. Durante la semana de la paz nadie puede pegar a nadie,
ni tampoco trabajar. Los hombres notables obtienen títulos honoríficos y son
respetados en la comunidad. Viven de la agricultura y la ganadería. Cultivan ñames. Tienen la fiesta del ñame nuevo, el segundo día se realiza la
lucha entre los guerreros del clan para honorar al campeón. La moneda de cambio
es el cauri, una pequeña concha que también
sirve de adorno personal. El tiempo se mide en mercados. En las celebraciones,
bodas y funerales beben vino de palma y comen nueces de cola. Todo este mundo,
esta cosmogonía del universo y del estar en él del pueblo Igbo, se verá destruida con la llegada del hombre blanco.
Achebe declaraba
en una conferencia, convertida más tarde en uno de sus ensayos más conocidos:
“Yo estaría completamente satisfecho si mis novelas, especialmente las que
situé en el pasado, hubieran servido al menos para enseñar a mis lectores que
su historia, a pesar de todas sus imperfecciones, no fue la larga noche de
salvajismo de la que los europeos, actuando en nombre de Dios, vinieron a
liberarnos”1
El pensamiento
europeo de la modernidad invirtió ingentes energías en presentar a África y a
los africanos como el punto más bajo de la condición humana, estrictamente en
el “límite entre lo humano y lo animal”. Sin este inconmensurable esfuerzo
filosófico, teológico y “científico” hubiera resultado muy complejo defender y
mantener durante varios siglos la trata de esclavos a través del Atlántico, y
sin ese despreciable comercio2 en seres humanos hubiera sido
materialmente imposible la emergencia de la Revolución Industrial y del
capitalismo occidental, del mundo tal y como lo conocemos hoy día.
Joseph Conrad,
en El corazón de las tinieblas
(1899), condensa cientos de años de política y pensamiento europeos cuando pone
en boca de Marlow esta frase para referirse a su tripulación negra: “No, no se
podía decir inhumanos. Era algo peor, sabéis, esa sospecha de que no fueran
inhumanos. La idea surgía lentamente en uno. Aullaban, saltaban se colgaban de
las lianas, hacían muecas horribles, pero lo que en verdad producía
estremecimiento era la idea de su humanidad, igual que la de uno, la idea de
aquel remoto parentesco con aquellos seres salvajes, apasionados y tumultuosos”.3
Frente a la
visión de África en el imaginario colectivo occidental como una jungla
primitiva poblada por seres inescrutables y salvajes, consagrado en los años
dorados de Hollywood por clásicos como La
Reina de África (1951) o Mogambo
(1953). Achebe construye otro universo, pero reconocible. Una sociedad
perfectamente estructurada por individuos a los que podemos reconocer en toda
dimensión como seres humanos.
Desde la
absoluta especificad del mundo igbo,
Achebe rastrea los orígenes de la Nigeria poscolonial recreando el recurrente
“evento fundacional” del África contemporánea, o quizá cabría decir de toda la
experiencia del mundo poscolonial: la repentina irrupción del europeo en un
territorio ajeno y su sistemático desmantelamiento de los ecosistemas, las
culturas y las sociedades indígenas. Y esa sí que es una experiencia universal,
tan comprensible para los aborígenes australianos como para los nativos
americanos o para todos los africanos, contando también a los pobladores del
sudeste asiático: en la época en que Achebe sitúa esta narrativa, Europa
dominaba el ochenta por ciento de la superficie del globo a través de colonias,
dominios y protectorados.
Con un último
gesto de magistral ironía, Achebe hace que el comisario del distrito se plantee
la posibilidad de dedicar un párrafo a la historia que él mismo nos acaba de
narrar a lo largo de casi doscientas páginas en su opera magna: La pacificación
de las tribus primitivas del Bajo Níger. Por fortuna, la obra de Chinua
Achebe, junto con la de otros artistas e intelectuales africanos, ha
contribuido de forma decisiva a una reevaluación de un pasado común que hasta
bien entrado el siglo XX solo había sido narrado por los vencedores,
confirmando así el dictum de Walter
Benjamin: “No existe un solo documento de la civilización que no sea al mismo
tiempo un testimonio de la barbarie”.
NOTAS:
2. El llamado
comercio triangular.
3. Joseph
Conrad, El corazón de las tinieblas, Debolsillo,
Barcelona, 2004, Capítulo II, p. 91



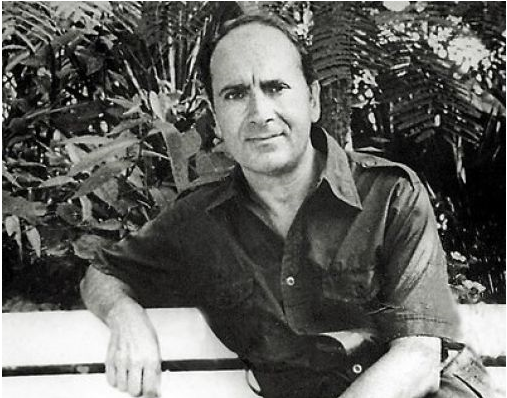
Comentarios
Publicar un comentario