Y la gente se quedó en su casa (2020)
Y la gente se quedó en
casa. Se encerraron preventivamente. Comieron más patatas y natillas que nunca
y encendieron la televisión y el miedo entró en sus casas para siempre.
La pantalla enseño el
papel higiénico, a las ocho los aplausos y cómo mirar tu calle, nuestra calle,
como si fuera el germen del delito.
Y la gente se encerró
en su casa, para entonces ya fue obligatorio. Se convencieron de que estaban en
guerra, grabaron y denunciaron a los que no tenían miedo y a los que querían
estar juntos, se lanzó a la policía a por ellos y les lanzaron insultos en
nombre de la solidaridad.
Y a las ocho volvieron
a aplaudir, por fin unidos, todos separados, cada uno en su casa. Separadas las
familias, separados los compañeros, separadas las amigas. Porque unos se
encerraron con más y muchos se encerraron con menos, como ha pasado siempre.
Porque si se puso de
moda jugar con el papel higiénico por televisión, lo que más se vendía por
Amazon eran bicicletas electrónicas, con las que podías ganar el Tour dentro de
su programación y rodillos inteligentes para recorrer a pie el mundo entero,
sin salir de la habitación.
Y a las ocho se
acostumbraron a aplaudir, muy comprometidos encerrados en cada casa, cada día
más convencidos de las ventajas de ser tratados todos por igual, igual de
sospechoso el acosador y su víctima, igual de delincuente el transeúnte que el
carterista, igual de peligroso el ciudadano amable que el terrorista.
Todo se había vuelto
tremendamente sencillo, por fin eran todos buenos excepto los pocos que salían
a la calle, culpables si no demostraban lo contrario.
Y a las ocho todos
aplaudiendo, cómo no, éste era ya el momento social, cada uno en su casa, casas
desde las que se habló, casas algunas tan grandes por las que se paseaban un
burro y un poni por un rincón del merendero, casas por las que se podía
circular en vehículos de motor, casas con senderos. Y otras casas, muchas, tan
normales en las que no podías abrir a la vez las puertas de la cocina y del
refrigerador.
Algunas habitaciones se
convirtieron en casas, algunas casas se convirtieron en prisiones, casas sin
entrada, casas donde sólo vive uno, casas sin balcones, casas sin miradas.
Demasiadas casas donde hay demasiados solos, tantas casas sin salida, casas con
más dolor que soledad, casas sin noticias y con enfermedad.
Casas de las que nadie
oye hablar y casas de las que gritan las paredes, casas llenas de odio. Casas a
punto de explotar cargadas con metralla humana. Bonitas casas con jardín y
miles de casas apiladas, casas rellenas de miedo y de ojos que patrullan.
Y a las ocho aplaudían
con devoción, era su momento de unión cada uno en su balcón.
Encerrados para siempre
bajo un nuevo caparazón, ya no se volverían a encontrar sin una garantía
sanitaria.
Se protegió a los
mayores dejándolos sin respiradores, confinando a los profesionales y cerrando
centros asistenciales. Sin consentimiento de los familiares se llevaron a todos
los abuelos y bajo el trauma general, en lugar de camas y atención, como en
Alemania, se les administró “lo del sida”, el fatal retroviral y si no lo de la
malaria y, ante el desamparo en el que se hallaban, cumplió su misión fatal.
Ya a las ocho aplaudían
como asistiendo a la gran función, ese era el momento de la nueva comunión, el
sueño de toda anterior religión, toda la humanidad compartiendo la misma
oración, confinados en casa esperando la salvación. Todos aplaudiendo sin
percatarse que estaban realizando la última revolución.
El pecado biológico una
vez más los separaba de la naturaleza, de la inteligencia, y los alejó del
amor.
A las ocho de la tarde el aplauso general y los vítores despidieron lo que quedaba de la humanidad, nada sobrevivió más allá de la televisión, se cerraron todas las puertas, se cerró el país, y por el miedo y en nombre de la igualdad se pedía a gritos que se cerrara cada unidad.
Se hundió la vida, se
hundieron las relaciones, se hundieron los medios de supervivencia de las
pequeñas agrupaciones, se convirtió en pobre a más de la mitad.
Las mutaciones y la
carga viral se habían instalado en toda la humanidad, todos los argumentos
contagiaban la ignorancia por igual; el miedo, la ira y la vanidad, se
disfrazaron de solidaridad. La curva de infectados fue infinita de verdad.
A las ocho no dejaban
de aplaudir. Para cuando les dejaron salir ya no pudieron deshacerse del nuevo
temor, ya no importaba la economía, ni la relación, la vacuna se convirtió en
la auténtica salvación. Se procedió a la evangelización.
Y colorín colorado, los
niños de la masa cada año vacunados, crecieron de la inteligencia artificial
acompañados y aprendieron a vivir con la muerte en los talones hasta el día
final, el día óptimamente calculado de su obsolescencia programada... para las
ocho de la tarde... entre aplausos.
Manel B.


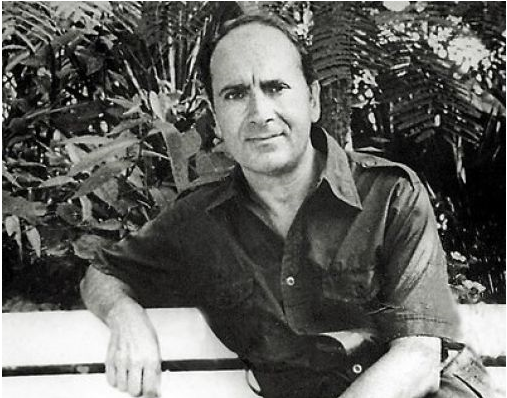

Comentarios
Publicar un comentario