(L474) Guia de perplejos (1190)
 |
| (Estatua de Maimónides en su ciudad natal, Córdoba, realizada en 1964 por Amadeo Ruiz Olmos.) |
Maimónides, Guía de perplejos (1190)
Hoy os traigo a un
pensador judío de Al-Ándalus. Se trata de Rabbí Mošé ben Maimón, generalmente
conocido por su patronímico helenizado de Maimónides
(Córdoba, 1135 – El Cairo, 1204). Destacó como
pensador, filósofo, médico, exegeta bíblico, talmudista y científico. Está
considerado como la figura culminante del Hebraísmo hispano-medieval. La
definición de él que formuló Menéndez y Pelayo al llamarle “el Aristóteles
judío de los tiempos medios” nos ofrece una idea bastante exacta de su
grandeza.
Como rasgo principal
cabe destacar su impronta sefardita. Nace en Córdoba, residencia de su familia
desde hacia tiempo, donde a lo largo de ocho generaciones había contado
distinguidos talmudistas. Allí se formó su espíritu bajo la dirección de su padre, antiguo
discípulo del famoso rabino Yosef ibn Migaš,
presidente de la famosa Academia de Lucena, y de otros sabios maestros, en el
seno de la comunidad hispanojudía.
Al desencadenarse la
sangrienta persecución de los invasores almohades (1148) que destruyó las
florecientes aljamas andaluzas, Maimónides y su familia, en vez de emigrar
inmediatamente, anduvieron errantes de ciudad en ciudad, como criptojudíos, por
los dominios islámicos de la Península, quizá a la espera de tiempos mejores,
que no llegaron, por espacio de trece años, hasta 1160 cuando Maimónides
contaba veinticinco. Esta resistencia tenaz a abandonar el suelo nativo es una
prueba fehaciente del gran amor de Maimónides y su familia a su patria: Sefarad.
La necesidad le impulsó
a embarcarse con su familia, buscando seguridad, primeramente en Marruecos
(Fez) y luego en Oriente, hasta que se establecieron definitivamente en Egipto,
donde su estancia fue próspera y afortunada.
Sus tres obras cumbres
son: Mišnāyyȏt,
amplísimo “Comentario a la Mišná”, el Código de la Ley Oral rabínica y base del
Talmud, que obtuvo universal aceptación en el Judaísmo y suele insertarse en
las ediciones de la Mišná (1158-1168), trabajo iniciado en España y terminado
en Egipto; Mišnèh Torâh, “Repetición de la Ley” que
le ocupó doce años de continuo trabajo y marca época en la historia del
Judaísmo o, más exactamente, del Talmudismo, puesto que viene a ser como una
refundición o sistematización de la vasta enciclopedia talmúdica (1168-1180); y
la que tratamos hoy Môrèh nebûkîm, o “Guía de perplejos”
(1190), cuya naturaleza, contenido y excelencias expondremos en los apartados
siguientes, y que es su obra de madurez.
Esta última fue obra de
un judío, perfecto conocedor de la Biblia hebrea, quien probablemente, dentro
de su bilingüismo, hasta pensaba en hebrero, al menos al elaborar sus escritos
de tema escriturario, y por las especiales circunstancias en que vivían los
judíos medievales, concretamente en los reinos musulmanes, hubo de componer
casi todas sus obras, al igual de tantos otros hispanojudíos, en lengua árabe,
perfectamente dominada por él, sin duda, hermana de la hebrea ciertamente, pero
en el orden religioso y también en otros, ambas abismalmente separadas.
Se trata de una obra
filosófica, aun cuando no se presente con tal ropaje, como ocurre con los
escritos agustinianos, y asimismo teológica, dos modalidades de expresión del
pensamiento a nivel superior, inseparables en la Edad Media, tanto entre los
cristianos como, y quizá aún más marcadamente, entre los judíos y musulmanes;
una obra de copioso contenido lingüístico y también científico en dosis
considerable; pero, sobre todo, de didáctica escrituraria, de exégesis bíblica,
de la cual encierra un arsenal inagotable, más de mil quinientas citas del
Antiguo Testamento y de los libros de los Profetas. La obra está dividida en
tres partes.
I) Explicación de
ciertos vocablos homónimos, equívocos o polivalentes, que se encuentran en la
Escritura, de los atributos divinos y de cómo los afirmativos sólo conducen a
atribuir imperfección al Sumo Hacedor, mientras que los negativos encaminan más
directamente a su conocimiento. Declara con especial interés el alcance del
antropomorfismo de Dios en la Biblia. Los cuatro últimos capítulos desarrollan
la teoría del Kalām islámico; es
decir, el origen, doctrina y métodos de los mutacálimes (pensadores assaríes),
presentando un esquema completo de las doctrinas del escolasticismo musulmán y
judío. Abarca 76 capítulos.
II) Expone las doctrinas
peripatéticas (aristotélicas) en relación con los problemas fundamentales de la
religión; habla de las inteligencias separadas o ángeles, entre ellas del
Intelecto activo universal; de las esferas, del origen del mundo y del dogma de
la creación, y, por último, de la naturaleza de la profecía, de los caracteres
del verdadero profeta y de las formas de las profecías. Comprende 48 capítulos.
III) Comienza
explicando el “carro de Dios” (ma’ăśèh
merkābāh), de la visión del profeta Ezequiel, por medio de
la Cosmogonía peripatético-alejandrina, y trata luego del mal moral y físico,
de la relación entre la Providencia y el libre albedrío y, por último, de los
distintos preceptos contenidos en el Pentateuco, cuya interpretación da desde
un punto de vista histórico. Los últimos capítulos (52-54) son un breve
apéndice al plan primitivo y contienen discusiones acerca de importantes
problemas como son la existencia del mal en el mundo, la omnipresencia de Dios,
su providencia, etc. Contiene 54 capítulos.
No es un libro fácil de
leer, requiere mucha atención y paciencia. También es muy difícil de encontrar
pues varias de sus ediciones están agotadas.
BIBLIOGRAFÍA
Francisco Asensio
Gómez, La Doctrina de la Creación en
Maimónides y Santo Tomás de Aquino, UB, 2005 (Tesis
Doctoral).
José Gaos, La
filosofía de Maimónides, BVU (Biblioteca Virtual
Universal), 2003.
Rafael Herrera Guillén,
Verdad y mentira en sentido judío,
Ediciones Complutense, An. Sem. His. Filos. 35 (3), 2018: 715-727.
Maimónides, Guía de Perplejos, Editora Nacional,
Madrid, 1984.
Antonio Ríos Rojas, Notas en torno a Ibn Gabirol y a
Maimónides, Revista Española de Filosofía
Medieval, 12 (2005), pp. 87-98.

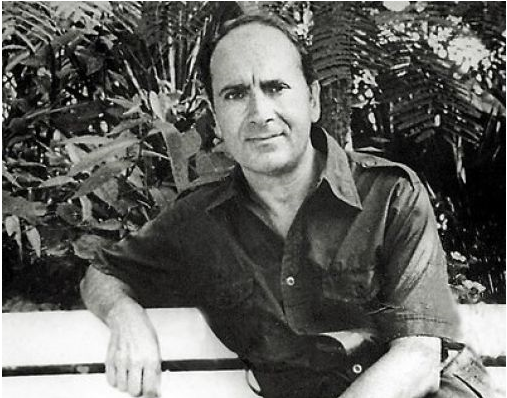

Comentarios
Publicar un comentario