(L690 La llamada (2024)
Leila Guerriero, La llamada (2024)
Esta novela fue la última
sensación de la literatura argentina del año 2024. Leila Guerriero
(Junín, 1967) nos cuenta, al estilo de Svetlana Aleksiévich
en Voces
de Chernóbil (1997), pero con una “gracia literaria”
diferente, menos pasional, la vida de Silvia Labayrú en los años convulsos de
la dictadura militar argentina y su pasó como víctima por la tristemente famosa
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Argumento: «El
secuestro de Silvia Labayrú. La llegada a la ESMA y el parto en cautiverio.
Tenía un error, y era el acento: su apellido es Labayru, no Labayrú. Pero el
día en que leí la nota ‒edición en papel‒, era domingo yo no sabía quién era
esa mujer, ni estaba interesada en la ortografía de un texto en el que ella
empezaba diciendo: «El 29 de diciembre de 1976, con 20 años, embarazada de
cinco meses, me llevaron [...] a la ESMA al sótano, donde torturaban en una
salita [...], en un lugar famoso que llamaban "La avenida de la
felicidad". Ahí fui interrogada, torturada durante un tiempo. [...] me
tuvieron catorce días [escuchando] día y noche sin parar los alaridos de los
compañeros que pasaban por las otras salas de tortura». La periodista aclaraba
que la evocación pertenecía a «Silvia Labayrú, ex integrante de Montoneros,
sobreviviente de ese centro clandestino de detención», la ESMA, donde había
permanecido secuestrada un año y medio”.
(La ESMA es la Escuela de
Mecánica de la Armada, un sitio de instrucción militar donde, desde el golpe de
Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976 en la Argentina, funcionó un
centro clandestino de detención, el más grande de los casi setecientos que hubo
en el país. Entre 1976 y 1983, cuando la dictadura terminó, fueron
secuestradas, torturadas y asesinadas allí, por los llamados Grupos de Tareas, unas
cinco mil personas. Sobrevivieron menos de doscientas. El número total de
desaparecidos durante la dictadura es de treinta mil.)
“El artículo de Página/12
estaba enfocado en el hecho de que ella, junto con Mabel Lucrecia Luisa Zanta y
María Rosa Paredes, había sido denunciante en el primer juicio por crímenes de
violencia sexual cometidos en ese centro clandestino. La denuncia se había
hecho en 2014. El juicio había comenzado en octubre de 2020 y se esperaba
sentencia para agosto de 2021, cinco meses después de publicada la nota. Aunque
Labayru había dado su testimonio acerca de lo acontecido ante la ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en 1979, ante la
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en 1984, y en
diversos juicios contra represores de la ESMA, y de esos testimonios podía
desprenderse que había pasado por algún tipo de abuso, nunca había dado
detalles ni se los habían pedido porque, hasta 2010, la violencia sexual
formaba parte del rubro
«torturas y tormentos», un combo inespecífico en el que se incluían la picana
eléctrica, el submarino seco, el simulacro de fusilamiento, los golpes. Recién
ese año la violación se transformó en un delito autónomo: algo que podía
juzgarse per se. Una década más tarde, Labayru y las otras dos mujeres ‒a
quienes no conoce‒ testimoniaron en ese juicio.
Ella acusaba a dos miembros de la Armada: Alberto Eduardo «Gato» González, como su violador, y Jorge Eduardo «el Tigre» Acosta, al frente del centro clandestino en aquellos años, como el instigador de esas violaciones. Ambos tenían ya varias condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad”.
“El libro de Claudia Feld
y Marina Franco (ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de
detención más emblemático de la última dictadura argentina, Fondo de
Cultura Económica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2022) consigna algunas
particularidades de este centro clandestino: se encontraba en el corazón de Buenos
Aires, a metros de la cancha de River, en un barrio residencial de mucho
movimiento; estaba bajo el poder directo del almirante Massera, uno de los tres
miembros de la Junta Militar que había tomado el poder; se mantuvo activo, a
diferencia de los demás, durante toda la dictadura; se realizaba allí una
producción permanente de documentos falsos, informes políticos o notas de
prensa que se obligaba a confeccionar a los secuestrados; fue el epicentro de
casos que tuvieron repercusión internacional, como el secuestro de dos monjas
francesas, de tres Madres de Plaza de Mayo y ‒por equivocación en el operativo:
buscaban a una persona parecida‒ el asesinato de la adolescente sueca Dagmar
Hagelin; no hubo otro centro clandestino donde se implementara el proceso de
recuperación (concebido por Acosta); nacieron más de treinta bebés que, en su
mayoría, fueron separados de sus madres y entregados a represores que los
criaron como hijos propios”.
“En este, un resumen sin
espesor diría: años setenta, el presidente Juan Domingo Perón ha muerto el 1 de
julio de 1974 y su esposa, María Estela Martínez de Perón (Isabel), hasta
entonces vicepresidenta, gobierna el país. Hay una banda parapolicial de
extrema derecha, la Alianza Anticomunista Argentina —la Triple A—, que
secuestra y mata a decenas de personas. Hay varios grupos de guerrilla armada,
principalmente Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), en
plena actividad. Desde 1975, Montoneros implementa el uso obligatorio de una
cápsula de cianuro para los oficiales superiores con el fin de impedir que sean
capturados vivos y, así, evitar delaciones durante la tortura. Después se
dispone la utilización de las cápsulas para todos los miembros de la
organización. Se distribuyen en dos modalidades: cianuro en polvo y ampolletas
de vidrio con cianuro líquido, más eficaces puesto que el vidrio, al ser
mordido, lastima la boca y facilita el ingreso del veneno al organismo.
El 24 de marzo de 1976 se
produce el golpe de Estado que instaura una dictadura militar hasta 1983. La Junta
en el poder, durante los primeros años, está integrada por el general Jorge
Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el
brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica).
Entre otros hechos: el 18
de junio de 1976 los montoneros colocan una bomba debajo de la cama del jefe de
la Policía Federal, Cesáreo Ángel Cardozo, y lo matan; el 2 de julio de 1976,
una bomba mata a veintitrés personas en el comedor de la ex-Superintendencia de
Seguridad Federal; el 12 de septiembre, un coche bomba destruye un ómnibus
policial en la ciudad de Rosario y mueren once personas; el 16 de octubre otra
bomba hiere a sesenta en el Círculo Militar.
La represión por parte del Estado es monstruosa: toda su maquinaria puesta al servicio de la aniquilación. En centenares de centros clandestinos, los militares mantienen secuestrados y torturan a miles de militantes de izquierda. Matan y hacen desaparecer a la mayoría”.
Comentario: muy
buena la investigación y el aproximamiento llevado a cabo por Lelia Guerreiro
sobre la controvertida figura de Silvia Labayru. No solamente indaga sobre ella,
sino sobre toda una época y una clase social en la Argentina de la dictadura
militar y la represión. Durante casi dos años la entrevista, conversa con ella
y con las personas que la rodearon, su esposo y padre de Vera (Alberto Lenni), su
segunda pareja (Osvaldo Natucci, alias “el Negro”), su tercera pareja y padre
de su hijo David (Jesús Miranda), su pareja actual (Hugo Dvoskin), y varios amigos
del colegio de los que algunos compartieron con ella cautiverio en la ESMA. Sabemos
del vacío que le hicieron cuando salió libre, la vigilancia a distancia de los
militares para que no hablara.
Su participación, aunque
fuera de forma pasiva, ‒acompañaba a Astiz en su infiltración en los grupos de
las madres de la Plaza de Mayo que acabó con el secuestro de tres madres, dos
monjas francesas, dos familiares de desaparecidos y cinco activistas de
derechos humanos (8 al 10 de diciembre de 1977) ‒, le granjeó el odio y la
enemistad de buena parte de la resistencia cuando salió en libertad y se exilió
a Madrid. Por ejemplo, Hebe de Bonafini, la presidenta de las Madres de la
Plaza de Mayo, echaba pestes de ella siempre que tenía ocasión.
¿Por qué se salvó Silvia
Labayru? ¿Por qué no la mataron como a la mayoría? Solamente sobrevivieron
doscientas personas a lo sumo. No fue solamente porque colaboró y fue sumisa
(no olvidemos que fue torturada y violada repetidas veces). Tengo mi teoría,
creo que fue por un motivo de clase. Hija de militar, rubia, joven, guapa,
embarazada, de clase alta, con charme,
culta (hablaba francés e inglés), inteligente, viva. Supo adaptarse al modelo
que los militares tenían de una mujer de su clase. Los tenía fascinados. Era la
chica con la que ellos hubieran soñado casarse.
BIBLIOGRAFIA
Luciana Bertoia, Quiénes
son los seis represores de la ESMA que ya no tienen estado militar,
Revista Página 12, 11/02/2025.
Almudena del Cabo, "¿De
qué sirve violar a una persona para salvar a la patria?": la escritora
Leila Guerriero habla de su último libro sobre una mujer que sobrevivió a la
dictadura argentina, BBC News Mundo, 10/09/2024.
Claudia Feld y Marina
Franco, ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más
emblemático de la última dictadura argentina, Fondo de Cultura Económica,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2022.
Leila Guerriero, La llamada, Anagrama, Barcelona, 2024
(6ª edición).
Rodolfo Walsh, Operación Masacre, Libros del Asteroide, Barcelona, 2018 (3ª edición).





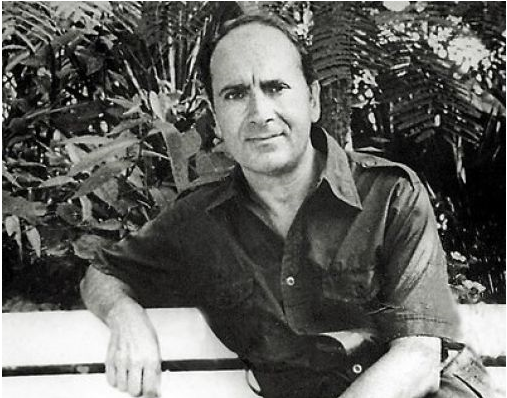
Hola, Tomás: la escucho todas las semanas en el programa A vivir que son dos días, de la cadena SER. Me encantan sus reflexiones. Gracias por tu comentario. Lo leo.
ResponderEliminarUn abrazo
Adelaida